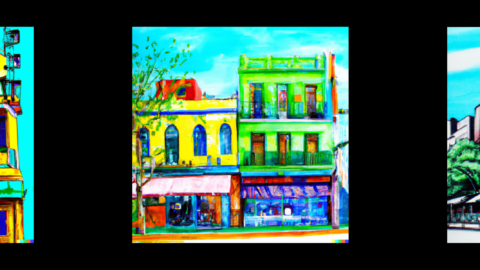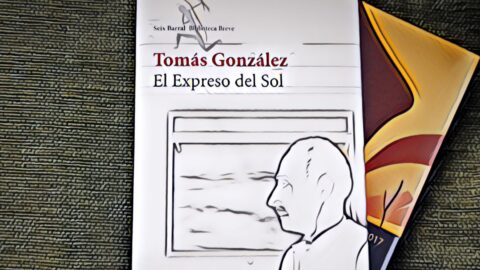En la película, dirigida por Terry Gilliam, hay un virus que prácticamente destruyó a la humanidad. El desastre es tal que desde el futuro envían a un hombre, Bruce Willis, para que impida el inicio de la pandemia… No voy a hacer spoilers, pero sí que valdría la pena que vieran la película.
Porque eso me lleva al siguiente punto:
Éramos felices
La infancia siempre será un punto de partida para cualquier persona con algo de sentimientos. La de mi generación se caracterizó por una transición brusca en la comunicación. Fue la primera que se aisló con aparatos como el Walkman, el Atari 2600 o las películas en Betamax y VHS. La primera en exponerse constante y seriamente a la avalancha de tendencias de la cultura pop. Una generación cargada de íconos de la computación, el deporte, la música, el cine y la TV. Dirán que es la definición de cualquier otra generación, responderé que en esta hubo un avance significativo que hizo que el cambio se sintiera más: la aparición de Internet.
Los niños fuimos los conejillos de Indias de todos los cambios en la cultura, víctimas de la máquina del capitalismo que en ese entonces apenas afinaba el infierno del social media, la depresión clínica, la distimia, y esa sensación de horas llenas de nada, todo tan frecuente en el mundo actual y más evidente que nunca gracias a la pandemia del COVID-19.
Los primeros hijos de embarazos sorpresa en adolescentes, los primeros que tuvieron mamás que apenas empezaban sus 20 y una novedad marcada: papás que empezaban sus 20 o papás que se marchaban desde la primera alerta de «retraso». Niños teniendo niños, niños tratando de criar niños con la revista “Ser padres hoy”, el inicio de los talk show en televisión (“Mi hijo no me hace caso” en el show de Cristina) y la aparición de toda una franja de programas “infantiles” y “juveniles” que permitió descargar parte de la crianza en un Sony Triniton de 24 pulgadas.
La escuela
La escuela colombiana, con un esquema autoritario heredado de los colegios religiosos o castrenses, a duras penas acababa de suprimir los castigos físicos al interior del salón de clases. Todos los días se hacían formaciones en filas por salón y en orden de estatura, se tomaba distancia con el brazo totalmente extendido y la mano apoyada en el hombro del “enano” o “enana” que uno tuviera en frente. Revisaban los zapatos embetunados, el corte de pelo, las uñas y que la camisa del uniforme estuviera bien metida dentro del pantalón.
Los horarios rígidos, inamovibles, con un director de curso que daba todas las asignaturas, luego con uno que daba una sola y había que rotar por todos los salones del colegio para asistir al currículo completo, las calificaciones con letras y no con números, con números y no con letras, con indicadores de logros y logros, con una tarjeta de puntos acumulables para redimir por planchas y piezas de vajilla en el Ley o Mercadefam, el modelo chileno, el de Yugoslavia, el cubano y el argentino, mucho antes de que Singapur o Finlandia estuvieran de moda.
Pero pasamos de un recreo a dos. Dos momentos para salir en horda a jugar en la cancha, intercambiar láminas del álbum de moda, caminar por ahí, comprar helados en la reja que separaba al colegio de la calle, empanada con gaseosa u hojaldra con gaseosa que alcanzaba hasta para cinco personas… sí, como un milagro bíblico.
Los mercaderes
Pero no solo era al descanso. Afuera de los portones del colegio había un bazar persa: mango verde con limón y sal, vikingos, pasteles, arepas, avena, empanada, y cualquier otra suerte de alimentos deliciosos a los que no podía faltarles algo de salmonella o escherichia coli que garantizaban el fortalecimiento de cualquier sistema digestivo.
Y cualquier tipo de naderías, canicas, pistolas de fulminantes, trompos o yo-yoes, pelotas, ajedreces, parqueces, escaleras y serpientes y el juego de Matatenas (“Jazz”, para la gente normal); librojuegos en los que uno era el personaje principal y podía escoger en cuál página continuar la historia (generalmente se encontraba con una muerte horrible en lava o atrapado en un agujero negro en una galaxia distante); tarjetas de los Garbage Pail Kids que había que mantener en secreto como si se tratase de pornografía; y calcomanías de las series de televisión del momento.
Para todo había una leyenda urbana, una historia, un “algo que le pasó a alguien”, a la amiga de un amigo, a un vecino del conjunto, a una niña de la ruta del transporte escolar, al repitente de 5to-A. Unos habían perdido ojos con los fulminantes, otros se habían vuelto ludópatas por culpa de tantos juegos, las tarjetas “satánicas” de los Garbage Pail Kids habían llevado al suicidio a una niña que antes era super juiciosa, las calcomanías de cohetes y naves espaciales tenían LSD (excepto las que yo compraba, al parecer solo tenían el poder de dañar la madera del closet).
Los visitantes
El colegio era Macondo porque esta historia, insisto, ocurre antes de las redes sociales, cuando la cédula era un papel impreso y laminado en una maquinita frente a la Registraduría. Por los colegios, esos recintos donde los padres dejaban a sus hijos vírgenes y “asexuados” como los ángeles, desfilaban Melquiades y toda su feria de gitanos. La demencia absoluta, si me preguntan.
Estaba el tipo que pasaba pidiendo plata salón por salón, con una historia triste que ablandaba los corazones de los niños y las niñas que donaban la mitad, tres cuartos o el total de su dinero para el recreo. A la salida de la jornada, este tipo tenía el descaro de ir por la quinta cerveza en la tienda que quedaba frente al colegio. A veces era una señora que recogía más dinero y nos respetaba lo suficiente como para no dejarse pillar mal parada gastando nuestras monedas.
Los vendedores de adminículos mágicos para “complementar la educación”, atlas con todos los mapas del planeta, esqueletos miniatura para identificar todos los huesos, el “sabelotodo” que encendía bombillas led cuando uno respondía bien una pregunta, la tecniruler que, “bien utilizada”, reemplazaba las dos escuadras, el transportador y hasta el compás. Y los compañeritos, hijos de padres menos escépticos que el mío, caían y eran la envidia de todos por un día.
No todo era estafa, de repente llevaban espectáculos de un maestro del yo-yo o del trompo que hacía trucos que dejaban boquiabierta a toda la escuela primaria, o un mentalista capaz de hacer asombrosas demostraciones de memoria y operaciones matemáticas (vendía su libro con el método para convertirse en una calculadora humana). Desgraciadamente para el país, siempre fueron más populares el Dr. Muelitas con su canción para cepillarse los dientes o el tipo que llevaba un portafolios cuya especialidad era “tocar canciones” usando sus palmas frente a la boca para hacer una extraña percusión.
La imagen es toda una bizarrerie, si la vemos con los ojos del siglo XXI tan asqueados del mundo actual.
El misterio
Mis favoritos eran los visitantes que venían a anunciar profecías: un monje raro que hablaba del Apocalipsis, una exmonja con un marcado acento ruso que nos mostraba, en una película de Beta que cargaba con ella, como el rock n roll era una invocación al demonio y cómo funcionaban las posiciones de las manos de las estrellas de rock para decir “Satán, soy tu servidor”, invocar poder sexual, o “invocar a un demonio para solicitarle favores”.
Un día llegó la predicadora más linda del mundo, tendría 20 años, una nariz perfecta y ojos verde Sprite. (Pueden poner en duda lo de que era una predicadora, no así lo de su belleza descomunal). Hablaba de los misterios de la virgen de Fátima y dijo que todavía vivía la hermana Lucía, la pastorcita a la que se le apareció la virgen, y que guardaba el tercer secreto que ella, la predicadora más linda del mundo, conocía:
“Del cielo bajará el arcángel Azrael, y vendrá por todos, hombres y mujeres, porque todos le han fallado al padre. La peste y las plagas se posarán sobre todos nosotros, reyes de oriente y occidente por igual, de nada habrán de servirles tesoros y ejércitos…”
Todos estábamos fríos del susto. Aproveché la pausa dramática para levantar mi mano.
“¿Cómo podemos salvarnos?”
“Aquellos que tengan la marca no caerán.”
Iba a preguntar otra cosa, pero la profesora volvió con otro tinto y la predicadora más linda del mundo se hizo la loca, echó una bendición, sonrió con todos sus dientes y salió hacia el salón de 4to-B mientras nuestra profe volvía a explicar divisiones por tres cifras. De ese nivel de surrealismo era la vida en el colegio.
El cierre
Ahora sí a lo que vinimos: ese mismo día, pero después del segundo recreo, apareció en el salón una enfermera, o será mejor decir una señora vestida con un traje de enfermera, que cargaba una nevera pequeña de icopor. Por uno de esos billetes donde aparecía José Celestino Mutis (entiéndase $200), la señora ponía vacunas contra el sarampión.
¿Cómo saber si alguno de los mocosos presentes, entre los que estaba incluido, tenía o no la vacuna contra el sarampión? La respuesta era muy sencilla: dos preguntas y listo. Primero, nos preguntaban si nos habían vacunado contra el sarampión, cosa difícil de saber en la era previa a los celulares y en la edad en la que uno todavía confunde los sueños con la realidad y le dice “mamá” o “tía” a la profesora unas cinco veces por año. Segundo, nos preguntaban quién quería que lo vacunaran contra el sarampión, en una edad donde una patada voladora en la cara parece algo novedoso y digno de ser probado.
Así que, acto seguido, todos los privilegiados excéntricos (como yo) pagaron los $200 para que les inyectarán vaya dios a saber qué en el brazo (sin miedo al VIH porque era demasiado nuevo y uno siempre era el último en el barrio en tener lo que estuviera de moda). Lo curioso es que ese evento no pasó una vez sino tal vez tres a lo largo de mi paso por la escuela primaria…
¿Por qué empecé por la película 12 monos? Porque es una gran película, pero también porque me puse a pensar que tal vez, digo “tal vez”, esa señora era la Bruce Willis que mandaron del futuro (o sea ya) al pasado (un lugar de finales de los 80 y principios de los 90) a vacunar contra el COVID-19 para salvar a la humanidad.
Por lo menos nunca me dio sarampión, tampoco sus complicaciones respiratorias o neurológicas por el exceso de vacunación.
FIN
Ilustración: esta vez conté con la colaboración de Daniela Velasco en el arte (@danyfloid en Instagram).